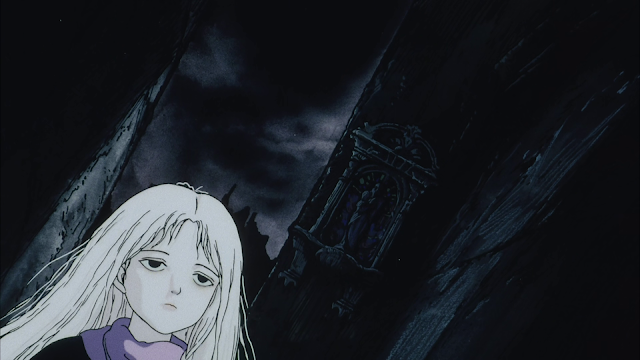On 23 September 1927, one of the greatest of the silent-era German films, Berlin, Symphony of the City, premiered in Berlin. Directed by Walter Ruthman, the film, through a montage of images, captures the speed and disorientation, and, at the same time, the regimentation and order, of the Weimar city. It opens with a train approaching Berlin, and the film viewer feels as if he or she is sitting on it, peering out the window as the rural landscape melts into the outskirts of the city and, finally, into the density of buildings that defines the metropolis.Slowly the city comes awake, and Ruttman tracks the parallel movements of people, animals, and machines as the day unfolds. Workers, businessmen, schoolchildren, female office workers, males machine operators- the full diversity of urban life is depicted in the film. The movement of life are matched by the engines of industry that start up slowly, reach their rapid pace, and slow down again for lunch. But who is directing whom? Are the machines running human life, or are humans running the machine? It is not totally clear, but the film conveys more than a hint of the condition of alienation, of lives that have now lost their autonomy and free will. At the same time, Ruttrman's directions plays on the wonder and beauty of industrial production. The regular rhythm of a machine's pistons is juxtaposed with repeating architectural forms, much as Moholy-Nagy's shot from the radio tower depicts the grid patterns of the structure. Berlin, Symphony of the City, was not much acclaimed or viewed in its day. Today we can see it as an artistic masterpiece, a celebration of the modern metropolis, with its pace and density and diversity, which, at least at some points, evinces its own kind of beauty -and a worrisome meditation on the power of the machine.
Eric D. Weitz. Weimar Germany, Promise and Tragedy
El 23 de septiembre de 1927, se estrenó en Berlín uno de los mejores films alemanes del periodo mudo: Berlín, sinfonía de una gran ciudad. Dirigido por Walter Ruthman, la película usa el montaje para reflejar la velocidad y desorientación de una ciudad de la república de Weimatr, al tiempo que su orden y regimentalización. Se abre con un tren acercándose a Berlin, de manera que el espectador se siente como si estuviera en él, contemplando por la ventana como el paisaje rural se transforma en las afueras de la ciudad y, al fin, en la densa aglomeración de edificios que define una metrópolis. Poco a poco, la ciudad despierta y Ruttman compara los movimientos paralelos de la gente, los animales y las máquinas a medida que el día avanza. Trabajadores, hombres de negocios, escolares, oficinistas femeninas, operarios masculinos: toda la diversidad de la vida urbana se recoge en el film. Los movimientos de la vida tienen su correspondencia en los de las máquinas industriales que comienzan pausadamente, alcanzan su régimen de trabajo y vuelven a ralentizarse a la hora de comer. Pero, ¿quién gobierna a quién? ¿Dirigen los hombres a las máquinas o las máquinas a lo hombres? No está del todo claro, pero el film va más allá de insinuar las condiciones de alienación de unas vidas que han perdido su autonomía y libre albedrío. Al mismo tiempo, Ruttman coquetea con la maravilla y la belleza de la producción industrial. El ritmo mecánico de los pistones de una máquina se yuxtapone con la repetición de formas arquitectónicas, al igual que la fotografía de Moholy-Nagy de una antena de radiodifusión revela la trama geométrica de su estructura. Berlín, sinfonía de una gran ciudad, no fue muy celebrada, ni siquiera vista, en su época. Hoy se puede considerar como una obra maestra, un homenaje a la metrópolis moderna, con su cadencia, densidad y diversidad, que, al menos en ocasiones, crea su propia belleza -así como una meditación preocupada sobre el poder de la máquina.
Un error muy común -incluso entre los aficionados a la historia de ese periodo- es estudiar la República de Weimar sólo en función de lo que vendría después: el Nazismo. Limitarse a ello supone hacerle un feo a un periodo que inauguró el primer periodo democrático pleno en la historia alemana, comparable a la Segunda República española en ese sentido. Un modelo, para lo bueno y para la malo, para las refundaciones que tendrían lugar tras la caída de los regímenes fascistas. Además, Weimar supone el cénit de la cultura alemana, tanto en los aspectos científicos y filosóficos, como en los literarios y artísticos. La primacía de Alemania dentro de Europa, que había comenzado a despuntar a finales del siglo XVIII y se consolidó en el siglo XIX, era indiscutible en las primeras décadas del siglo XX, a pesar de la derrota del proyecto expansivo guillermino en la Primera Guerra Mundial. Si se quería estar a la última en los años 20, había que hablar alemán.