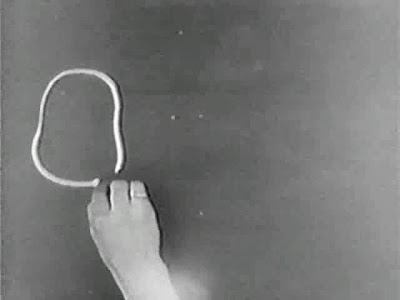Cuando Colourful apareció en el circuito de festivales (sí, ese circuito de festivales/cajón de sastre donde aparecen todo tipo de producciones, reunidas simplemente por no pertenecer a lo que se supone buen cine), encontré alguna que otra crítica que la calificaba como otra producción más de anime en la que un adolescente sufría una crisis existencial por razones inexplicables (o algo así). Es decir, el comentarista expresaba su cansancio y decepción por que el joven no fuera capaz de tomar su destino en sus propias manos, como se supone que todos los jóvenes deben hacer.
Leído esto, supuse que la película seguiría los derroteros de tanto erogame al que son aficionados los japoneses, en el que el protagonista, trasunto del otaku encerrado en su casa, debe salvar de sí mismas a un amplio muestrario de bellezas femeninas, para obviamente, beneficiárselas mejor. Cual no sería mi sorpresa al descubrir que la película no tenía nada en común con ese estereotipo, mostrándose por el contrario como un sutil y agudo análisis del paso a la madurez, en la tradición no ya de muchas grandes obras del anime, sino de los mejores exponentes de la literatura juvenil y no tan juvenil europea, como demostraría el favor que las Bildungsroman tuvieron en el siglo XIX y parte del XX.
Pero vayamos por partes.
Tras ver la película, comprendí porqué el comentarista al que hacía referencia al principio se había sentido defraudado. Es cierto que las partes sobrenaturales chirrían bastante en una obra con una orientación tan realista y quizás sean el peor defecto de esta película, pero ese no era la razón principal para que mi comentarista anónimo rechazara esta película, sino que la evolución social de Europa en los últimos decenios había producido que el conflicto narrado en la cinta ya no fuera contemporáneo, aunque todo hace suponer que aún lo sea en el Japón actual, a pesar de los cambios revolucionarios recientes, y, más importante aún, era especialmente poderoso en los tiempos de mi juventud, motivando una especial resonancia en mí, al permitirme reconocer con clarídad qué estaba pasando en la cinta y porqué, además de retrotraerme a un tiempo pasado y casi olvidado. Ése de mi juventud.
¿Y cuál es el conflicto al que me refiero? Simplemente una dicotomía en la apreciación de las figuras femeninas, exacerbada por el subidón de hormonas propio de esas edades tempranas. O dicho de otra manera, que el descubrimiento de la propia sexualidad y de las posibilidades a ella asociadas, te llevaba a dividir a las mujeres en dos clases opuestas e incomunicadas, las putas y las santas. Las qué te podrías follar y olvidar, las que nunca se entregarían a ese comercio, clase esta a la que pertenecían por supuesto tu madre, tus hermanas y aquellas mujeres que idolatrabas, a las cuales no considerabas que merecían ser tratadas con la violencia que inseparablemente acompañaba al acto sexual.
Este es precisamente el motor del conflicto que anima la película y que provocará cierta catástrofe inicial que ocurre fuera de plano. Antes de iniciarse la acción y durante la misma, el personaje que nos sirve de guía descubrirá que no hay fronteras entre ambas categorías, y que la madre a la que ama y la compañera a la que idolatra, poseen esas mismas pulsiones que él las negaba. Es más, disfrutan y no se avergüenzan de ellas.
Y ese es precisamente, el mayor escollo que tiene que superar nuestro protagonista, el abandonar esos ideales absurdos y aceptar la realidad, y las personas que viven en ella, tal y como son, no como estatatuas perfectas de mármol, sin defecto alguno, sino como seres humanos de carne y hueso, los únicos que, en realidad, pueden amarle.
Y tal es la moraleja de la historia, aunque esta quede distorsionada en el discurso final. Que no hay blancos ni negros, en el sentido de categorías absolutas que conlleven un veredictos moral sin apelaciones, sino una inmensa gama de colores, en la que nada está decidido de antemano.