jueves, 16 de noviembre de 2006
A la medida de los hombres.
La propia arquitectura. Es fácil aplicar, o mejor dicho, entender como se aplica, ese concepto de a la medida de los hombres, a las otras artes, como la literatura, la pintura, la escultura, al fin y al cabo, su propio objeto es la figura humana, su representación, tanto corporal como anímica, y hasta un necio se daría cuenta de que el renacimiento intenta conseguir una representación cabal y racional del ser humano, indistiguible del natural, de lo que se pueda encontrar en calles y campos.
¿Pero la arquitectura? Lo único que nos queda de esa época son las iglesias, cuya función es cantar la gloria de Dios, y los palacios, cuya función es cantar la gloria de los poderosos. Poca relación, más bien ninguna, parecen tener ambas plasmaciones con ese a la medida de los hombres.
Hasta que por supuesto, viaja uno a Florencia y se topa con uno de sus lugares escondidos, de esos que tanto abundan en esa ciudad y de los que ya he hablado en ocasiones.
Éste, en particular, es de los que están a la vista de todos, en concreto justo al lado de la iglesia de la Santa Croce, un lugar que como todo visitante de Florencia sabe, suele estar abarrotado de gente, tanto de sus propios ciudadanos, que dejan pasar las tardes en la plaza ante la iglesia, como de los siempre abundantes turistas, los cuales suelen abandonar la iglesia con una cierta frustración y cansancio.
No es extraño. La iglesia de la Santa Croce promete mucho y ofrece poco. Los frescos, los magníficos frescos que la decoran suelen estar, o bien demasiado altos para apreciar los detalles, o bastante mal iluminados para gozar de sus colores. Al final, como en tantas ocasiones, la única manera de hacerlo es en reproducción, en la habitación del hotel, tranquilamente, en silencio, sin aglomeraciones, sin experimentar el cansancio.
Curiosamente, el lugar secreto del que hablaba, está apenas a unos pasos a la derecha de la entrada principal. Se trata de la entrada al claustro, y lo único que lo hace secreto, o mejor dicho, que no sea invadido por las multitudes que ocupan la plaza y la iglesia, es que hay que pagar para entrar.
Basta ese pequeñísimo obstáculo, para que en todo su recinto reine el casi más absoluto silencio, y para que, como era la intención de los claustros de las iglesias y conventos, el visitante, si se me permite la exageración y el tópico, se vea trasladado a al paraíso terrenal que los constructores habían querido recrear allí.
Secreto sobre secreto. Porque la perla que encierra ese claustro no es otra que la capilla Pazzi diseñada y construida por Brunelleschi, un edificio que aparece destacado en todos los libros que glosan el arte del renacimiento. Un edificio cuya fachada, vista desde el claustro, promete maravillas, asombros, custodiados en su interior.
Un edificio que a todo el que entra le produce una inmensa decepción. La sensación de haber sido engañado, timado, simplemente porque dentro no hay nada, excepto las paredes desnudas de todo adorno y pintadas de blanco, tres absides casi banales, vulgares, que sustentan una cúpula no menos irrelevante y sin significado. Un edificio pequeño y vacio, como tantos hay en tantas otras partes.
Así que todo el mundo, mira un instante, hace un gesto de desagrado y se marcha.
Yo no lo hice, había estado caminando todo el día y estaba muy cansado, tanto que ya no podía dar un paso más, así que cruce el exíguo espacio de la capilla y me senté en uno de los poyos laterales.
Entonces lo comprendí. Entendí lo que no veían los visitantes fugaces que se asomaban a la entrada y entendí también porqué la arquitectura del renacimiento estaba hecha a la medida de los hombres.
Aquel edificio, aparentemente sin importancia, sin pretensiones, tenía las mismas proporciones que un ser humano. La cúpula era la cabeza, y la altura hasta ella, siete veces su diámetro, los absides los brazos, y el edificio entero, un cuerpo acogedor, cálido, único, donde poder refugiarse, donde encontrar el cobijo, la seguridad que no existía afuera.
...y así me sentí yo, durante largos minutos, como si hubiera vuelto al seno de mi madre, como si estuviera seguro y protegido, a salvo, para siempre, de todos los peligros que me aguardaban en el exterior, de todos las decepciones que me esperaban cuando volviera a Madrid, de todos los dolores que habría de traerme el futuro...
...y ahora, por alguna razón, he sentido el deseo de volver a ella...
miércoles, 15 de noviembre de 2006
Um ein Steppenwolf zu werden (y 1)
Acaso no seremos nosotros, los conocedores y admiradores de la Europa de antaño, de la gran musica de antaño, de la gran poesía de antaño, una pequeña minoría complice de neuróticos, que mañana serán olvidados y objeto de burla? No es acaso eso que nosotros aún llamamos "Cultura", espíritu, alma o sagrado , simplemente un fantasma, largo tiempo muerto ý sólo creído vivo por un par de locos? No será quizás que nunca estuvo vivo ni fue grande? No habra sido eso, por lo que nos esforzamos nosotros, los locos, únicamente y desde siempre un fantasma?
En todo aficionado al arte, hay un punto de bacante poseída por la divinidad, de locura suicida y homicida
Al igual que ellas, como si participasen en sus misterios, se vuelven ciegos a todo distinto de aquello que, en su arrebato, han declarado como sacro y sagrado. De la misma manera, si alguien se inmiscuye en sus rituales, secretos y obscuros, se vuelven hacia el con violencia, atacándole con todas las armas al alcance, simplemente por atreverse a mancillar el recinto sabgrado, ellos, extraños, extranjeros, paganos incapaces de reconocer la divinidad cuando la tienen ante sus ojos.
Y como las bacantes, cuando despiertan del trance, descubren el absurdo de sus acciones, la locura en que se sumieron, el vacío de sus opiniones de hace un instante.
Por ello, si es así en los aficionados al arte, no hace falta pensar como será en los críticos, comentaristas, analistas, expertos o historiadores, proclamados por ellos mismos sacerdotes de la divinidad y únicos capaces de desentrañar sus designios.
Sin embargo, la mayoría de la gente vive ajena a todas estas polémicas y debates. Más aún, es posible vivir sin el arte o, mejor dicho, sin el gran arte, esa gran palabra con que se llenan la boca todos los necios y cuya definición cambia más que la forma de las nubes azotadas por el viento. Peor aún, el gustar de unos contenidos y detestar otros distintos, no es ya que no te haga mejor persona, lo cual ya se sabía, ni que te haga más inteligente, lo que sería de esperar. Es que ni siquiera te hace más sensible, más perceptivo, más atento, que se supone era el objetivo de todo el asunto... o al menos debería serlo, si hablamos de experimentar el arte.
En el fondo, todas estas polémicas no se diferencia en nada del grupo de mujeres que discuten sobre el largo de las faldas para este verano, o el de los hombres que se gritan a la cara las alineaciones de sus equipos. No son más que modas, cuestiones pasajeras que mañana serán olvidadas, substituidas por otras nuevas, naderias que a nadie importan excepto a aquellos directamente envueltos en ellas.
Porque, en realidad, no pretenden hablar de arte, o dilucidar lo que es el arte, o intentar averiguar hacia donde marchar el arte. No. Lo que pretenden es pertenecer a un grupo, obtener las credenciales necesarias. Demostrar que ellos también son de los pocos elegidos, de los pocos que saben, de pocos los que dictaminan y regulan.
Probar que son más importantes que los artistas sin los que ellos no existirían. Proclamar que son sus nombres los que deberían ser anotados en los libros, simplemente porque señalaron con el dedo.
Al final, como todas las cosas, es simplemente una cuestión de poder y preeminencia, cuando debería ser una cuestión de placer y gozo.
...
No. Esto no es lo que quería decir. No quería perderme en juna larga e interminable lista de eremiadas o peor aún, oficiar como el único que conoce la verdad revelada y por tanto puede permitirse atacar, derrotar, destruir a los demás, quedar en solitario en el campo de batalla, como el único campeón digno de la causa.
No, lo que quería decir, es más o o menos lo que decía Hesse.
De como nos engañamos, todos, a nosotros mismos, de como partimos del gozo y el disfrute, de probar aquí y allá a ver que sabe, de como el experimentar, el intentar, el acertar y equivocarse forman parte inseparable de ese mismo gozo y disfrute.
De como nos creamos un palacio de hielo a nuestra medida, en el cual no admitimos variaciones ni modificaciones, pero que, en cuanto salga el sol, se derretirá sin dejar rastro alguno.
De como nos atrincheramos detras de nuestras ideas y atribuimos, a los artistas de ahora y el pasado, objetivos e intenciones que provocarían su risa si nos oyeran.
martes, 14 de noviembre de 2006
La melancolía de las miradas (y 3): Bronzino
Uno de estos lugares mágicos y secretos se halla a la vista de todos, en uno de los monumentos, junto con la galería de los Uffizzi, más visitados por los turistas. No es difícil encontrarlo, basta con entrar al Palazzo Vecchio y dirigirse a la sala de la signoria. El que la haya visitado, sabe que es una sala enorme y completamente vacía, fuera de alguna estatua. El lugar perfecto para que el turista despistado se encuentre aún más perdido, acelere el paso y se marche, sin saber muy bien porqué ha entrado allí, ni que es lo que venía a ver, a menos que le acompañe un guía, de eso que escupen dato tras dato, con los que poder luego irse satisfecho a la cama, seguro de haber aumentado la cultura de uno, aunque luego se hayan olvidado completamente a la mañana siguiente.
Yo estuve también casi a punto de perderme en esa sala enorme y vacía. Sabía que lo buscaba estaba allí, pero no lograba localizarlo, hasta que ví, en una esquina, unos escalones de madera, que llevaban a una puerta pequeña de madera, una puerta por la que parecía imposible que pasase una persona.
Era la puerta de la capilla de los Medici, decorada por entero con pinturas de Bronzino. Una aparente decepción, simplemente porque no se permite entrar en ella para admirar los frescos, ya que sería extremadamente fácil dañarlos, mientras que el ángulo de visión te impide apreciar aquellos más cercanos, y los más lejanos están demasiado apartados para poder gozar de los detalles.
Un reciento que, de forma paradójica, no se puede disfrutar estando allí presente, sino sólo en reproducción, en la habitación del hotel, donde realmente se puede apreciar el arte de Bronzino, esa delicadeza en tratar los cuerpos, los vestidos y las facciones, esa doble perfección que alcanza en sus mejores obras, la de convertir líneas y colores en objetos reales que están ante uno, casi como si se pudieran tocar, y al mismo tiempo trazar y pintar paisajes, objetos, cuerpos de belleza casi ideal, que no pertenece a este mundo, que jamás podrás encontrar en las calles de la ciudades... y hacer todo esto, este prodigio de materialidad y carnalidad en el contexto de la pintura religiosa más ortodoxa, sin que esto pueda merecer ninguna censura, si no es por parte de las mentes más obstusas.
Desgraciadamente, no he podido encontrar un ejemplo de esa capilla, así que no he podido por menos que pegar aquí mismo el que quizás sea su cuadro más famoso, salvando sus retratos.
Se hablado tanto, y tan bien sobre este cuadro, que casi podría dejar esta entrada aquí mismo, admiter que no tengo más que decir y dejarla inconclusa, como si fuera una invitación a buscar más cuadros de Bronzino, pero dejarla así, dado los tiempos que corren, sería señalar implicitamente uno sólo de los aspectos del problema.
O dicho de otra manera, algo que hace grande a esta pintura, aparte de su técnica y ejecución, es que niega y afirma el mismo tema que presenta. Es decir, que lo que, en apariencia, es un apoteosis del amor humano, en sus aspectos más carnales y eróticos, es al mismo tiempo una negación del mismo, sin que ninguna de estas interpretaciones pueda imponerse sobre otra.
Simplemente porque el acto de amor que se nos describe con tanta franqueza, no es otro que un incesto entre madre e hijo, teñido asimismo por el engaño, pusto que Venus se entrega a Cupido para que este no consiga el objeto que buscaba.
Un acto de amor que se nos recuerda pasajero y efímero, terminado y consumido antes de tener tiempo para darse cuenta, como muestra Cronos rasgando el velo con el que se intenta preservar a los amantos. Unas relaciones, unos encuentros, que son al mismo dulces y cargados de veneno, como muestra el personaje femenino tras Venus, portando en sendas manos, un panal y un escorpión... y mostrando también que todo era una mentira, se construyo sobre mentiras y terminará en mentiras, ya que su mano izquierda esta en su brazo derecho y la mano derecha en el brazo izquierdo.
Un acto de amor que terminará finalmente en la desperación, por ver el objeto amado en brazos de otro, y en la desesperación, por haberlo perdido para siempre, como muestra el personaje que aúlla tras Cupido.
Y al mismo tiempo, a pesar de haber destruido cualquier concepción romántica del amor, esas ilusiones de sinceridad, permanencia, eternidad y unión, una vigorosa exaltación del mismo, como momento único para el que está destinada toda nuestra vida y sin el cual, nadie puede afirmar que ha vivido realmente.
Unos temas, unos pensamientos que son una constante en todo el tardorenacimiento y primer barroco, ese tiempo entre el primer brote de las guerras religiosas y el quasi apocalipsis de la guerra de los 30 años, esa época de cortes refinadas, entregadas a la exaltación del amor cortes y los goces terrenales, y de religión/policía política, entregada a la búsqueda y el exterminio físico del enemigo político, fuera protestante o contrareforma, y de la eliminación toda posible idea sospechosa que pudiera quebrar la unidad del bloque al que se pertenece.
El breve tiempo entre dos catástrofes, donde se sabe que todo es efímero y pasajero, y que, por tanto, hay que disfrutarlo ahora mismo, antes de que sea demasiado tarde.
domingo, 12 de noviembre de 2006
Muertos desconocidos
Y digo lo de curioso, porque en otros tiempos, de gustos distintos, y de supuesto mayor compromiso con una vanguardia perdida y desaparecida en el pasado, esta exposición hubiera sido recibida con cierto desdén y hostilidad no disimulada. A lo sumo hubiera sido calificada de ejemplo del mal gusto en la pintura, de lo viejo que afortunadamente fue substitido por lo nuevo, de lo carca en una palabra... mientras que otros, los menos y con cierta vergüenza, hablarían de justa reivindicación del arte patrio, tan olvidado frente a modernismos externos que desvirtúan las esencias culturales del terruño, las únicas que merecen la pena, aunque recuerden a esos fetos abortados conservados en formol.
Palabras. Palabras. Palabras. Siempre las mismas. Siempre ocultando un interés político bajo disfraces estéticos.
No es es, por tanto, de lo que quiero hablar. De hecho no hay nada que pase más rapidamente de moda que el buen gusto, si no es los escritos de los comentarios que pretenden enseñar a las masas en que consiste... y uno, además, es ya demasiado viejo como para pretender enredarse en polémicas y salir airoso, más aún cuando esas polémicas sólo sirven para distraer la atención del auténtico objeto de todo esto. El gozo que supone ver, contemplar y asimilar una obra de arte.
De lo que quería hablar es de otra cosa. algo más cercano a la melancolía y el pesimismo que son parte de mi carácter, y que la contemplación de los retratos pintados por Singer y Sorolla no hizo otra cosa que despertar.

Porque estas personas que estamos viendo no son más que imágenes de muertos, tan remotas para nosotros como los faraones, los reyes de mesopotamia o los cónsules romanos.
Difuntos por partida doble, no sólo en cuerpo, sino también en espíritu, simplemente porque nosotros, un siglo y pico más tarde, ya no somos capaces de reconocer los pequeños detalles que les individualizan. Ese lenguaje corporal, esos complementos en el vestir, esa forma de maquillarse o de sentarse que distinguían en aquel tiempo a una gran duquesa de una Cocotte, al intelectual del banquero, al necio del sabio.
Para nosotros todos son iguales. Rostros de personas ridículas, vestidas de trajes no menos rídículos.
Y si muertos están los cuerpos, no menos lo están las ideas. Leemos los nombres de los personajes egregios, que se posan ante el pintor como fueran a ser convertidos en estatuas clásicas, de esas que perduran por toda la eternidad, y nos damos cuenta que no hemos leído ninguna de sus obras, que no conocemos en que consistía su pensamiento, que seríamos incapaces de señalar por qué tal y tal eran enemigos, por qué les separaba un abismo infranqueable, de enemistad hasta la muerte.
Para nosotros, ambas posturas no son más que un montón de ideas viejas y caducas, ante las cuales sólo existe una respuesta, la risa, la burla y el desprecio... La misma risa, la misma burla, el mismo desprecio, con la que nos contemplaran los que vivan de aquí a cien años, si todavía perdura algo que les haga recordarnos.
....
Pero para eso, dicen, están las audioguías... y los que las compran se van tan contentos, pensando que ya lo saben todo, sobre Sargent Singer, sobre Sorolla, sobre el arte, sobre la vida.
lunes, 30 de octubre de 2006
Eyes Wide Open

...salta a un primer plano de las amantes, y entonces vemos que una de ellas mantiene los ojos abiertos mientras se besan...
... primer plano absoluto...
...una de ellas comienza a interumpir la caída, conduciendo a la otra... ...a punto están de salirse del encuadre...
...a punto están de salirse del encuadre...
...hasta que, con un golpe de talón, acienden y giran sobre sí mismas...

... para terminar con otro primer plano, en cual se descubre que ambas tenían los ojos abiertos durante ese beso...
Pocas series como esta de Simoun, donde se acumulen tantos besos y tan hermosos...
...hermosos, por una parte, por ser de aquellos que a uno le gustaría recibir, hermosos tambiñen por pertenecer a esa categoría de besos que apenas se ven en las pantallas, como es éste de amantes que se miran a los ojos mientras lo hacen, y hermosos finalmente por la importancia que tienen en la propia trama y en su evolución...
...como el ilustrado, muestra de aceptación y reconciliación, pero también, precisamente por ese sostener y aguantar la mirada, símbolo de que uno de los amantes ya no tiene miedo al otro, ni a ser conducido por él, ni a los lugares donde pueda ser llevado...
..al estilo del símbolo preferido por Saint Exupery para referirse al amor, el del piloto de avión, de uno esos biplanos biplazas de cabina abierta, y el de su navegante/mecánico. Él uno capaz de hacer volar la máquina, manejarla y controlarla, y él otro, encargado de planear y trazar la ruta, de mantener el aparato en funcionamiento. Ambos necesarios, sin que uno pueda prescindir del otro, ambos separados mientras vuelan, sin poder tocarse, ni apenas hablarse, pero ambos mirando y volando en la misma dirección...
... el mismo símil que de esta viñeta...

...el de los dos amantes que marchan juntos, pero al mismo tiempo separados, manteniendo siempre su libertad, puesto que en cualquier instante puede uno decidir acelerar y dejar atrás al otro o quedarse atrás y verlo marcharse, pero que, mientras decidan continuar en esa relación, deben confiar, uno, en que el otro le seguira adonde vaya, el segundo, que el primero sabe a donde a va y que conoce el camino...
lunes, 23 de octubre de 2006
Dining with friends

En las ciudades suele haber rincones escondidos, lugares desconocidos incluso para sus propios habitantes, sitios que albergan, aunque sea un tópico decirlo, tesoros mayores que las imágenes e iconos que representan la ciudad ante el mundo... y que todos asociamos con ellas.
jueves, 19 de octubre de 2006
À Reims

Para un habitante de la península ibérica, visitar una de las antiguas ciudades de Europa es una curiosa experiencia.
A pesar de las guerras que nos han sacudido, y en especial la guerra civil de hace ya tantos años, la destrucción que han experimentado nuestras ciudades ha sido muy pequeña y apenas han quedado huellas de ella. Sin embargo, en aquellos países en los que se libraron dos guerras mundiales, es habitual encontrar, en medio del tejido urbano pertenecientes a siglos anteriores, enormes espacios vacios, donde las casas y la red de callejuelas que las unían han desaparecido por completo, sin dejar rastro, sin merecer ni siquiera una reconstrucción.
El testimonio de la inmensa destrucción que trae consigo las guerras modernas y del rigor, inimaginable para un español, con que fueron libradas antaño.
Reims no es una excepción. Durante la primera guerra mundial, aunque la ciudad permaneció en manos francesas, el frente se encontraba a unas cuantas decenas de kilómetros. Para ambos contendientes, la ciudad era un símbolo especial. En ella y en su catedral, se había procedido, desde tiempos medievales a coronar a los reyes de Francia. En cierta manera, la existencia de la catedral suponía la existencia de Francia, la certeza de que nunca sería derrotada.
Así que no extraño que la coronación en ella de delfín, en el siglo XV, supusiera una prueba de que Francia vencería a Inglaterra en la guerra de los cien años, como tampoco resulta sorprendente que, siglos más tarde, el alto mando imperial alemán decidierá el bombardeo de Reims, tomando como objetivo la catedral, para quebrar así la resistencia de los franceses.
Quien visita ahora Reims, se lleva la sorpresa de encontrar como la catedral se alza en un amplio espacio vacio, separada de las casas y las calles. Toda la zona circundante fue aplastada por el fuego de la artillería alemana y la misma catedral no se vio mejor librada. Sus techumbres se vinieron abajo, los obuses abrieron cráteres en el pavimento, y la torre norte se vino abajo, demolidos sus cimientos por los impactos.
Lo que queda ahora no es otra cosa que una reconstrucción del periodo de entreguerras. Una resurreción que no es más que un fantasma de lo que aquel edificio fue antaño
Otra de las víctimas fue su estatuaria, la obra de un genio desconocido del siglo XIII, mutilada en los casos en que hubo suerte, como en la fachada Oeste, reducida a polvo en las zonas más expuestas, como la fachada norte, visible directamente para los artilleros alemanes.
martes, 17 de octubre de 2006
Sufrimiento
Gente que cruza el mar buscando el paraíso que no existe, o mejor dicho, que migran de los circulos inferiores del infierno a aquellos superiores.
Los que, hoy mismo, vayan a morir, ser heridos, quedar invalidos de por vida, perder a sus familiares o a los que quieren, en cualquiera de los conflictos de este mundo.
Los que vayan a levantarse y no encuentren otra cosa que una vida de explotación y humillación, de dolor y sufrimiento... la obscuridad que sólo puede terminar la otra obscuridad, la eterna, la liberadora, la acogedora.
¿Cómo puedo comparar mi sufrimiento, si puedo darle ese nombre, si en verdad existe, con el suyo?
Pero no hace falta ser tan melodrámatico o tan demagogo.
Cada uno de estos sufrimientos, a pesar de verlo todos los días en la televisión, de leerlo en los papeles, me es ajeno, nos es ajeno, puesto que no convivimos con ellos.
No compartimos la misma realidad.
Habría que volver la vista hacia aquellos que tengamos cerca. Hacia las sombras que vemos pasar en el metro, recorrer las calles, viajar en los autobuses. Hacia los seres anónimos a los que nadie canta, a los que no nadie recuerda, en los que nadie piensa, porque su vida no es extraordinaria, ni extraña, ni memorable, ni sirve de ejemplo.
Los que su vida se pierde en un trabajo agotador y estéril, en un ocio no menos agotador y estéril, como hamsters encerrados en su molino, corriendo y corriendo sin llegar a ninguna parte, hasta que caigan muerto.
Los que languidecen encerrados en los asilos, perdido para siempre lo que fueron, olvidados de todos, aguardando una muerte que no llega, confundiendo el mero alargar la existencia con la compasión.
Los nunca llegarán a nada, por mucho que lo intenten. Los que ya no lo intentan y no son más que muertos en vida, sombras que recorren las ciudades.
Los que tuvieron sueños y nunca vieron como se convertían en realidad. Los que los consiguieron y descubrieron que ya no los querían, que nunca los habían querido. Los que despertaron un día y se reconocieron como extraños así mismos, a todo lo que eran, a todo lo que querían.
Los que nunca tuvieron sueños, porque así se lo enseñaron, porque en este mundo sólo hay que contar con hechos y cifras.
Los que tampoco tuvieron sueños, porque los de su tipo no tenían derecho a tenerlos, porque eso era de otros, los afortunados, los privilegiados, los otros, en definitiva.
¿Qué es mi sufrimiento entonces?
¿Qué derecho tiene uno a quejarse, cuando en realidad, no es otra cosa que un afortunado?
¿Cuándo en realidad, su único problema es el aburrimiento?
¿Por qué entonces, todos esos razonamientos y demostraciones no eliminan el dolor?
¿Por qué ni siquiera lo apaciguan?
viernes, 13 de octubre de 2006
Contradicciones
Dios no existe.
La revolución nunca llegará.
El amor no es más que una mentira.
pero al mismo tiempo ocurre que sigo siendo capaz de expresarme...
como un creyente
como un revolucionario
como un enamorado
¿acaso no me convierte lo anterior...
en un creyente,
en un revolucionario
en un enamorado?
O lo que es lo mismo, si el rasgo de un romántico es saber que éste no es tu tiempo, ni tampoco, por supuesto, tu mundo, y que tu tiempo tendría lugar, de ocurrir, en un presente o en un pasado inalcanzables, o en tierras y lugares a los que no se puede volver ni viajar....
...y el rasgo definitorio de un realista es tener la certeza de que esos lugares y esos tiempos no son más que paraísos artificiales creados a nuestra conveniencia, para darnos una excusa por la que vivier, y que nunca existieron, ni existirán, o dicho de otra manera, que no hay otro tiempo que éste en que se vive, ni otro lugar que aquel en que se habita....
...¿Qué o quién es aquel que encierra en sí, al mismo tiempo, ambas formas de pensamiento?
...o dicho de otra manera ¿Qué camino le queda?
¿El de la muerte?
jueves, 12 de octubre de 2006
miércoles, 11 de octubre de 2006
To live in the border
de modo que el tiempo se demoró mucho
y quedaron impregnados de copiosas lágrimas
sin que apenas pudieran separarse el uno del otro
y sin ningún respeto a la multitud de los allí reunidos,
pues el amor natural ignora la vergüenza
y eso lo saben todos los que han conocido el amor.
cuando vió que el joven se acercaba súbitamente,
invadida por un gran decaímiento se turbó
se le abrazó al cuello con las manos
y quedó colgada sin hablar, ni derramar lágrimas.
Asímismo el Emir, como un poseído
abrazó a la joven, la apretó contra el pecho,
y permanecieron unidos durante muchas horas.
martes, 10 de octubre de 2006
Escultura para perder en un bosque
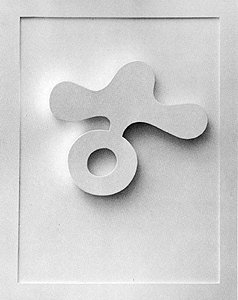
Le surrealisme est un jeu.
sábado, 16 de septiembre de 2006
...So simple, so beautiful...
La vida que persigues no la encontrarás jamás.
Cuando los dioses crearon la humanidad,
asignaron la muerte para la humanidad,
pero ellos guardaron entre sus manos la Vida.
En cuanto a ti Gilgamesh, llena tu vientre,
haz fiesta cada día,
danza y canta día y noche,
que tus vestidos sean inmaculados,
lávate la cabeza, báñate,
atiende al niño que te toma de la mano,
deleita a tu mujer, abrazada contra ti,
Ésa es la única perspectiva de la humanidad.
jueves, 14 de septiembre de 2006
... Y en el principio fue el verbo....
Durante seis y siete noches, Enkidu, excitado, cohabitó con Shamjat
Después de que hubo saciado su voluptuosidad
volvió su mirada en busca de su manada
pero al ver a Enkidu las gacelas huyeron
la manada de la estepa se alejó de su cuerpo
Enkidu había perdido su fuerzas, su cuerpo estaba flojo
sus rodillas quedaban inmóviles, al tiempo que huía su manada
Enkidu estaba débil, no podía correr como antes
pero había desarrollado su saber, su inteligencia estaba despierta.
El vino a sentarse a los pies de la hierádula
y se puso a contemplar el rostro de Shamjat
ahora comprendían sus oídos lo que le decía la hieródula...
domingo, 10 de septiembre de 2006
Children of Revolution
Mishima Yukio, Caballos desbocados
miércoles, 6 de septiembre de 2006
Paradise on Earth (y 3)
martes, 5 de septiembre de 2006
La melancolía de las miradas (y 3): Rosso
Curiosamente, el nombre de Pontormo suele ir unido al de su contemporáneo Rosso Fiorentino. Ambos intentaron dar un paso más allá de donde habían dejado la pintura su predecesores, Miguelángel, Rafael y Leonardo. Ambos fracasaron aparentemente en esa empresa y durante muchos años, siglos, se les nombraba sólamente como ejemplo de quiero-y-no-puedo, de pintores sin talento, pero sin genio, extraviados precisamente por ese talento que no supieron domeñar y que les llevo a la exageración y a la locura.

No se acaba ahí el catálago de transgresiones de Rosso. De uno de sus primeros cuadros, colgado ahora en los Uffizzi, se cuenta que la persona que lo encargo lo devolvió porque no podía soportar la visión de aquellos santos, demacrados, consumidos por el ayuno y la penitencia, convertidos en esqueletos andantes, con miradas alucinadas, propias de locos (y nuevamente hay que recordar la leyenda del apostolado de El Greco, de como eligió para representar a los apostoles a los locos del manicomio de Toledo, porque sólo locos podrían seguir al Cristo).
Un cuadro, por tanto que en vez de invitar al recogimiento y a la devoción, invitaba a al horror existencial, provocaba la duda sobre sí esa religión fuerte y poderosa, llamada a sobrevivir a todas las construcciones humanas, no era más que un sueño de orates, una fantasía sin ningún fundamento, tan falsa y despiadada como los personajes representados.
Y no es menos transgesor hoy en día (o habría que decir actual) un cuadro como la deposición que sigue.

Un pintura donde el Cristo, la virgen y la Madalena se han teñido de un color negro, casi de ébano, un color inusitado en la Europa del XVI, puesto que representaba al enemigo (recuérdese el odio racial que late en todo el Otelo de Shakespeare, contra el Moro de Venecia), al turco que amenazaba a Europa apenas unos kilómetros al este de Viena o al corsario argelino que acechaba las rutas de comunicación del Mediterráneo, como los protagonistas en la historia de la salvación.
O el hecho, ahora sin significado, de que el Cristo sea pelirrojo, algo que en sus tiempos debió constituir casi una blasfemia, puesto que, popularmente, se creía que Judas era pelirrojo, y por tanto, se estaban equiparando ambos personajes, el salvador y el traídor.
Una doble blasfemia además, puesto que Rosso, como su nombre indica, era también pelirrojo, y el Cristo, por tanto, no era otra cosa que un autorretrato suyo, una forma de indicar que ese martirio era también su martirio, y que había sido perseguido, traicionado y torturado como él.
Una representación atrevida, polémica, rabiosa y salvaje, pero al mismo tiempo, sincera y técnicamente impecable.
Casi como un artista de ahora mismo.
lunes, 4 de septiembre de 2006
Stepping on the threshold
En realidad, todos los dilemas morales se reducen a uno solo.
Intentar averiguar como reaccionarás cuando descubras, en la mirada de la persona amada, temor, asco, odio... y que esos sentimientos los provoca tu mera presencia.






O lo que es lo mismo. ¿Descubrirás algún día que estás actuando en contra de tus convicciones más profundas?
Es decir, que ellas, esas ideas tuyas tan queridas, de las que tanto te ufanabas, no eran más que mentiras convenientes, en las que nunca creíste.
jueves, 31 de agosto de 2006
Neighbourds, Norman Mc Laren (1952)
...y no aprendemos, no, no aprendemos...









Nota 1: Aunque no se aprecie, el corto entero de McLaren es animación fotograma a fotograma de personajes reales. Una auténtica proeza técnica (y estética, claro, porque las proezas técnicas nacen ya caducadas) se mire como se mire.
Nota 2: Curiosamente, Mc Laren es conocido precisamente por ser un director de animación, y un director de animación centrado en la abstracción (una abstración gozosa, jugetona y revoltosa). Curiosamente los cortos, por así decirlo, de personajes reales, son una excepción en su cine y los que tienen una intencionalidad política, excepciones de excepciones.
Sin embargo, McLaren tenía fuertes convicciones políticas (pertenecío al partido comunista escocés antes de migrar a Canadá en los 40 del siglo XX) y durante toda su vida estuvo preocupado por el mensaje que su cine transmitía y por el efecto que iba a tener sobre las personas y el mundo.
Toma Paradoja.
Lo repito, porque se dice pronto.
Un cineasta políticamente comprometido que utiliza la abstracción como su forma preferida de expresión.
Ahí es na'.
Nota 3: Hoy estaba vago, de hecho tenía pensado hablar de Rosso Fiorentino... pero a veces pienso en esas casualidades que hacen que lo vemos/leemos/escuchamos coincida con el estado del mundo/la situación de nuestras vidas/el rumbo de nuestros sentimientos.




