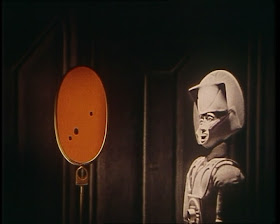Cómo ya les había dicho, nunca llegué a escribir la segunda parte de la novela, que debería narrar las vicisitudes de la guerra, la catástrofe nacional de la nación hebrea simbolizada en la guerra civil entre las facciones rebeldes dentro de una Jerusalén sitiada y el destino personal de cada uno de los personajes. Sin embargo, en las diferentes versiones, sí que escribí los capítulos finales, los que abarcarían desde la destrucción del templo hasta la derrota, rendición fina y el castigo de los rebeldes, concretado en la destrucción de Jerusalén hasta sus cimientos.
Desgraciadamente, esta versión, la 9 es la menos completa, en otras describí prolijamente el asalto final al templo y la rendición de los últimos núcleos de resistencia, junto con la decisión tomada por muchos de los combatientes de esconderse en los subterráneos. En esta versión seguimos a nuestros dos personajes principales (el visionario y el viejo escéptico que le acompaña) en sus intentos por sobrevivir en el laberinto de pasadizos que cruzan el subsuelo de la ciudad, atenazados por el hambre y la sed, siempre con el temor de ser descubierto por los romanos (antes de esconderse habrían asesinado al joven de buena familia que conocimos unos capítulos atrás)
Debo confesar que este capítulo, numerado provisionalmente como XV en esta versión 9, contiene alguna de mis mejores páginas, lástima que el resto de la versión no esté a la altura de este fragmento.
Capítulo XV: Jerusalén año 70 d.C
- ¿Dónde estoy?
Me despierto sobresaltado. Me había quedado dormido, sin siquiera darme cuenta. Siento el frío de la espada en mis manos, su filo mellado. Abro los ojos de par en par, pero no veo nada. Obscuridad, solo obscuridad, la misma del sueño, la misma de la tumba.
- ¿Qué me está pasando?
Reconozco tu voz. Sólo yo podría hacerlo ya. El miedo y la desesperación la inundan. La seguridad y la fe han desaparecido de ella.
Me arrastro entre las sombras hacia donde yaces, ayudándome, cons la manos, porque las fuerzas me fallan, después de tantos días aquí escondido, porque tampoco quiero gastarlas sin necesidad.
Un escalofrío me sobreviene. Mi mano ha sentido un líquido frío y pegajoso bajo su palma. Me muerdo los labios para que un grito no me traicione. Al menos la obscuridad te impide ver mi mueca de desesperación.
Con precaución, mi mano tantea el terreno, siguiendo el charco, sintiendo como ese líquido está cada vez más caliente, a medida que se acerca a tu cuerpo. Me detengo un poco antes de tocarlo. Sé lo que voy a encontrar, pero no puedo reprimir mi miedo. No quiero ese certeza.
Pero no puede ser de otra manera. Tus ropas están empapadas, tu herida se ha abierto de nuevo y la sangre, la poca que aún te queda, se filtra mansa a través de los vendajes, de los trapos sucios con que he intentado contenerla.
Me siento a tu lado, los codos en las rodillas, las cabeza en las manos, respirando el olor acre de tu sangre, intentando no pensar, pero volviendo una y otra vez al mismo punto, a la misma conclusión
- Agua.
Alzo la cabeza y miro hacia la nada.
- Agua.
Haga lo que haga no tendría ninguna utilidad. Permanezco quieto esperando que la voz se acalle.
- Agua.
Pero no lo hará. No lo hará. Recorro tu cuerpo con mi mano, hasta llegar a tu hombro, lo aprieto suavemente y tu doblas el brazo hasta poder tocarme, hasta agarrar mi mano y estrecharla a su vez. Sabes que estoy aquí contigo, sabes que no voy a abandonarte.
- Ahora vuelvo – susurro en tu oído – no tengas miedo.
Tu mano no me suelta. Tus dedos se clavan en su dorso y tengo que apartarlos uno a uno.
- Ahora vuelvo – repito, fingiendo tranquilidad – sabes que no te abandonaré.
La idea viene incontenible, sería tan sencillo, sería tan lógico, tan normal. Nadie me lo reprocharía, nadie podría condenarme, pero aprieto los dientes y sacudo la cabeza y consigo apartarla, al menos por ahora, al menos en esta ocasión.
A tientas, busco la salida en las paredes, apenas un agujero por el que hay que marchar arrastrándose, con el espacio justo para el cuerpo, sin posibilidad de darse la vuelta, temiendo quedarse uno atorado, sabiendo que nadie vendrá ayudarte.
Mis manos ya no sienten el suelo, sólo el aire, el vacío, la obscuridad infinita que ha abolido el mundo. Tanteo ese vacío, aunque sé perfectamente lo que hay detrás, aunque sé que ante mí, un poco más abajo de donde termina el túnel se amontonan los cadáveres de amigos y enemigos, olvidados de la superficie, pudriéndose lentamente en estas profundidades.
Me agarro al borde, me tengo en vilo unos instantes, colgando de allí, aunque el suelo está próximo, temeroso simplmente del contacto, de la blanda extensión, elástica, húmeda, irregular que tendré que cruzar pisando con el mayor cuidado, intentando no perder el equilibrio, no caer, no sentirla, no olerla.
Se acaba en seguida, mis pies sienten el agua, saben que el fondo desciende rápidamente y en seguida estoy con ella hasta la cintura, helada, provocando escalofríos, entumeciendo mis miembros, borrándolos de mi consciencia, tirando de mi hacia abajo para que me entregue y me hunda en ella, pero la conozco, sé no descenderá más, que no tiene más peligros y asechanzas, que basta extender los brazos, para encontrar que allí se alza una nueva pared, lisa, pulida por el cauce.
La que tengo que seguir hasta la fuente, donde gota a gota brota el agua limpia que se embalsa aquí, ocultando las pilas de cadáveres, limpiándolos poco a poco, el agua que podré llevarte de nuevo.
Debo estar soñando. Debo haberme quedado dormido de nuevo porque ante mí, sobre la pared, se dibuja mi sombra. Asombrado, lleno de una alegría infantil, paso mi mano ante la silueta, intentando borrarla de la roca, y veo mi mano, cubierta de arañazos, ennegrecida por la roña, y estoy a punto de reír.
Pero mi risa se hiela, me vuelvo sobresaltado y la veo sobre mi cabeza, en lo alto de la cueva, iluminándola por entero, con una luz fantasmal y temblorosa, que lanza grandes sombras sobre las paredes, que tiemblan y se mueven, que bailan sobre ellas, y por primera vez descubro el cauce subterráneo y la fuente de la que mana, y el arco de piedra que los cubro y los restos de la confusa batalla, emergiendo de entre las aguas, esparcidos por la orilla, y la negra boca del túnel que lleva hasta ti.
Y no puedo apartar la mirada por mucho que lo intente.
Y la luz desciende y las sombras trepan por las paredes y el agujero queda cubierto, disimulado entre las rocas y me encuentro mirando al techo y la veo ahí allí arriba, oscilando, girando hacia un lado hasta detenerse, volviéndose hacia el otro, tomando velocidad hasta que se va detiendo y se queda quieta y cambia de sentido y vuelve a acelerarse y así una y otra vez, hasta que pierdo la cuenta.
Y desciende otro poco, hasta quedar a media altura y mi vista sigue la cuerda de la que pende la lucerna hasta llegar al agujero en el techo, hasta encontrarse con la mirada de los soldados, con los ojos que brillan dentro de la obcuridad de los cascos relucientes, dorados a la luz de la lámpara.
Mis piernas se doblan, me deslizo en el interior del agua, como un cadáver más, de los que rellenan las caverna, hasta que apenas mi boca y mi nariz sobresalen de la superficie, cierro los ojos y aguardo a que bajen, a que me encuentre, a que una hoja entre en mi carne y acabe conmigo.
Los escucho caminar por la orilla, los oigo revolver entre los cadáveres, disputar con agudas voces en una lengua ininteligible, insultarse en muchas otras lenguas. Desearía gritar, lanzarme contra ellos, acabar de una vez, en vez de aguantar esta espera, pero no puedo concederme este capricho. Protegido por la negrura de las aguas, llevo mis manos a los muslos y clavo mis uñas en la carne, para que el dolor me mantenga despierto, para que ese sufrimiento conserve mi locura, para que mi rostro, lo único que ellos pueden ver, aparezca relajado, tranquilo, liberado por la muerte.
Silencio. Breve silencio.
Oigo el chapoteo de sus pies en la orilla, pero enseguida se retiran, ninguno se siente con ánimos de sumergirse en el agua helada. Escucho como rebuscan entre los cadáveres, el brillo de sus voces alegres al encontrar , el repiqueteo del metal contra el metal, el crujido de una cuerda que izan una pesada carga.
De nuevo el goteo de la fuente. El zumbido en los oídos.
Pero no se van. La luz de las lucernas atraviesa mis párpados, atrae mis ojos para que miren en su dirección, para que se descubran, para que se encuentren con sus ojos que también deben estar mirándome.
La roca resuena, metálica, justo al lado de mi cabeza. El agua cubre mi rostro, empapa mis cabellos, mi cuerpo siente el retumbar de un objeto pesado contra el fondo.
Esta vez tienen que haberme descubierto. Esta vez tengo que haberme traicionado.
El próximo tiro no fallará. El próximo tiro buscará mi carne. El próximo tiro me arrebatará las fuerzas y tirará de mí hacia el fondo.
Lo deseo. Lo deseo. Lo deseo.
Obscuridad, Silencio.
Mis ojos, bajo los párpados cerrados, buscan la fuente de luz, sin encontrarla.
No puede haber sido tan rápido. No puede haber ocurrido sin dolor alguno. No puede haber sido tan fácil.
Pero debe haber sido así, puesto que mi cuerpo se niega a obedecerme, puesto que ya no siento el frío del agua, ni la atmósfera enrarecida de la cueva, puesto que mis pensamientos van cada vez más lentos, como un poco antes del sueño, puesto que caigo hacia la noche y siento placer en mi caída .
Pero mis manos sienten la tierra seca.
Apoyando los codos, repto hacia el túnel, atravieso el blando y mullido montón de cadáveres, me izo hacia la seguridad del agujero, me acurruco allí dentro, tembloroso, las venas latiendo en mis sienes, sintiendo el frío que me traspasa mis huesos y asciende por ellos.
Mis manos están vacías. No puedo volver así.
Con precaución, me asomo a la boca del pasadizo. La obscuridad me niega la visión del techo. Arriba ya no cuelga ninguna lámpara. Nunca ha colgado. Nunca ha podido colgar. No hay entradas que lleven a las entrañas de la tierra, ni salidas que permitan escapar. Los hombres no tienen permiso para penetrar en su interior, sólo los muertos tienen derecho a habitarlas.
Desciendo de nuevo hasta el lago subterráneo. De vez en cuando, mi pie se hunde en la alfombra de cadáveres. No presto atención. Continúo mi camino, a tientas, hasta sentir el agua en mis manos, hasta sumergirme en ella, cruzarla a pie, sentir la húmeda pared al otro lado. Hasta que siento el agua que fluye por la pared, cayendo desde arriba, desde el mundo, desde la luz, fresca y pura.
En el camino de vuelta, estoy a punto de desmayarme dos o tres veces. En realidad, debo haberlo hecho y permanecido así horas enteras. Un sobresalto me ha sacudido. Con la mano intento espantar un animal que gime a mi lado, pero no se marcha, continúa allí, gimiendo, esperando a saltarme encima. Me revuelvo e intento descubrir su escondite, pero mis brazos no encuentran nada, sólo el vacío ante mí, las paredes estrechas del túnel abrumándome.
Y sigue gimiendo, gimiendo, hasta que descubro palabras en su voz, hasta que me doy cuenta que vienen del otro extremo del túnel, hasta que me convenzo de que eres tú, que me llamas, que llamas a cualquiera que pueda ayudarte.
Y corro hacia ti, arañándome los codos.
Y no me doy cuenta de que el pasadizo se ha acabado y ruedo por la pendiente hasta encontrarme a tu lado.
E intento tranquilizarte, hablándote suavemente, acariciándote con mis manos. E intento que bebas el agua que he traído.
Pero tiras el recipiente de un manotazo. Clavas tus uñas en mis manos, pateas para que no me acerque. Me insultas. Me acusas. Yo soy el culpable. Yo te he llevado a la muerte.
Me aparto de ti. Me agazapo contra la pared de la cueva, abrazando mis piernas con los brazos, hundiendo el rostro en las rodillas. Incapaz de llorar aunque lo deseara.
Te oigo luchar durante horas. Sabes que no hay ya ninguna esperanza, sabes que ella te ha agarrado y que no te soltara, pero sigues luchando, luchando, luchando, negándote a aceptar lo que te espera. Retándola con gritos agudos que se clavan en mi cerebro, y le impiden pensar en otra cosa que no sean tus alaridos.
Ya no me acusas. Te has olvidado completamente de mí. Te has olvidado de la ciudad Santa. Te has olvidado de los romanos. Llamas a tus ángeles, a los enviados que antaño te visitaban a diario. Suplicas al principio, reclamas que te defiendan, pero tu voz se pierde en los recovecos de la caverna. Pronto comienzas a insultarlos, a retarlos a que se presenten, a llamarlos mentirosos, enviados del diablo, pero tampoco responden entonces.
También los olvidas. Sólo piensas en Él. Tu voz ronca, llena de amargura, Le acusa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene? ¿Cuál es su plan? ¿Cuál ha sido la falta? Ni uno sólo de sus mandamientos a sido faltado. Ni uno sólo de sus preceptos ha sido olvidado. Todo aquel que se apartaba ha sido excluido, eliminado. Todo la tierra ha sido purificada, santificada. Y aún así esa tierra santa, y ese templo no menos santo ha sido entregado a Tus enemigos.
Porque no eres un verdadero dios. Porque no mereces que nadie te adore. Porque tú eres el diablo, venido a estar tierra para engañar a los hombres y regocijarse en su dolor. Porque no existe ningún dios, porque todos los inventan los hombres, porque sólo son verdaderos aquellos venerados por los poderosos, aquellos que tienen un ejército que los respalde, aquellos cuyos fieles vencen en las batallas y destruyen a los otros dioses, arrojándolos al basurero.
Nadie te responde, ni siquiera yo, si no es el eco de la caverna, distorsionando tus palabras, convirtiéndolas en una burla.
Tu voz se apaga. Te rindes. Te entregas a ella, la que nunca te ha abandonado, la que siempre te ha esperado. La ira, la rabia, la rebelión, desaparecen de tu voz. Has olvidado también a dios. Sólo queda un recuerdo, un único recuerdo y repites su nombre incansablemente, incapaz de pronunciar otra palabra que no sea esa.
Primero con desesperación, como un niño pequeño que berrea en su cuna, y luego más tarde, con creciente dulzura, como si estuviera sentada allí mismo, a tu lado, acariciando tu frente mientras te acuna, velando mientras te vas quedando dormido, los puños semicerrados, los ojos entornados, una gota de saliva en la comisura de los labios.
Tu voz ya es sólo un susurro, sin nombres, apenas un murmullo de placer, roto de vez en cuando por alguna palabra ininteligible, por una llamada asustada, mamá, mamá, que en seguida se tranquiliza y aquieta, para volver de nuevo al susurro, cada vez más bajo, cada vez menos perceptible, cada vez menos existente.
Aparto las manos de mis oídos. El zumbido es insoportable.
Temblando acerco la mano a tu cuerpo. Está helado, rígido.
Estoy en el túnel. Donde sólo se puede ir hacia delante. Donde en cualquier momento puedo quedarme atorado.
No. Estoy sobre el montón de cadáveres. Atrapado por ellos. Uno más.
No. Estoy en medio del torrente. En el fondo. Entre los detritos que llenan su cauce.
No. Estoy en otro pasadizo. Mirando fijamente una luz que centellea a lo lejos, a una distancia imprecisa, hipnotizado por una voces que me hablan en una lengua ininteligible.
No. Estoy de nuevo en la obscuridad. En ningún sitio. Yo soy el que ha muerto. No el otro. Yo soy el que llamaba a su madre. Yo soy el creía recibir las visitas de los ángeles. Yo soy el que se mentía con un dios bueno y todopoderoso, que se ocupada de sus criaturas y nunca las dejaría de su lado.
Pero el techo de la caverna está perforado, sus paredes también, no importa donde mira y en cada uno de los agujeros brilla una luz fría e indiferente, miles, millones de ellas, tan numerosas como las arenas del mar.
El viento sopla sobre mi cuerpo, fresco y limpio, agitando los pocos jirones de ropa que aún me cubren. Trae el aroma de la tierra recién labrada, el de la hierba de los prados, el de los bosques, el acre de los incendios, el repulsivo de las carroñas, el aterrador de los soldados.
Mis manos sienten la tierra, hunden los dedos en ella. Giro la cabeza. Sobre una colina se alzan tres dedos solitarios, tres torres que antaño formaron parte de un palacio, tres torres que ya no defienden nada, ni lo protegen. Tres torres que eran el orgullo de un rey y ahora son los trofeos de un emperador.
Hago un esfuerzo. Empujando con los pies consigo girarme, para ver la otra colina, la que se alzaba frente a ella, la que demostraba, frente al orgullo de los hombres, el poder del dios en el que ya no creo.
La cima está vacía. Ni templo, ni pórticos. Nada excepto una plana meseta, donde se adivinan siluetas, tantas como las hormigas de un hormiguero alrededor de una presa, tan atareadas como cuando devoran un insecto mucho mayor que ellas.
El cielo comienza a cambiar, su color ya no es negro, sino de un azul insondable, y el los márgenes que tocan la tierra, se tiñe de rojo y amarillo.
He vuelto al mundo.
Me pongo en pie y la sombra que proyecto sobre la tierra me sorprende.
Me pongo en marcha, sin saber a donde, simplemente huyendo del sol que asciende a mi espalda.
Cruzo las colinas y asciendo los valles, sin fijarme en lo que me rodea, sin ver más que el lugar donde voy a dar el siguiente paso. De vez en cuando, me cruzo con soldados, los enemigos a los que antaño, cuando aún vivía, no habría dudado en atacar para acabar con ellos o morir matando, los enemigos que me habrían cerrado el paso, acabado allí mismo o conducido a la tortura o alzado a la cruz, y que en todo ese camino no habrían cesado de burlarse y reírse, hasta que ya no oyera más.
Pero ahora paso a su lado sin molestarles, y ellos no intentan detenerme, se apartan y me ceden el paso. No se combate a los muertos y el espantajo que cruza ante ellos, cubierto de sangre, amasada con la tierra, apenas similar a una figura humana es sólo un cadáver que anda, que marchará unos pasos más y se desplomará sobre el suelo.
Así lo creo yo. Así continúo andando. Esperando que este paso sea el último.
No ocurre así, sin embargo.
Ante mi el horizonte se abre, ya no hay más colinas, ya no hay mas valles. Lo que se extiende ante mis ojos es una extensión plana y obscura, metálica y lisa como el mar maldito, donde el sol poniente traza un ancho camino dorado. Cerca de la orilla, se dibujan finas líneas blancas paralelas a la costa, que avanzan hacia ella, se ensanchan y finalmente desaparecen.
Me desplomo entonces. Abrazo mis piernas y hundo el rostro en las rodillas.
Y lloro y lloro y lloro.
Sin que nadie me escuche.
Sin que nadie venga a consolarme.